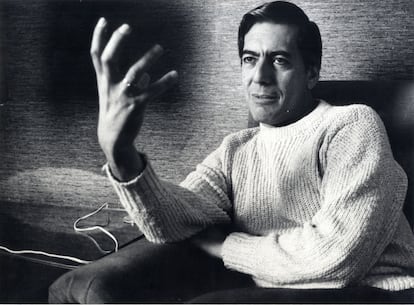1. José Martí fue poeta en cada acción, pensamiento, cada expresión de su vida. Incluso fue poeta al proyectar la revolución independentista librando una “guerra necesaria”, que concibió como “una guerra sin odio”, algo que solo puede imaginar el poeta que escribió: “Dos patrias tengo yo, Cuba y la noche”. Y que para consumar su condición, cabalgando sobre una bestia blanca, muere en el campo de batalla en la primera escaramuza en la que participa. Al conocer la noticia, el más conocido y celebrado poeta de la lengua por aquellos años finales del siglo XIX, el nicaragüense Rubén Darío, exclamó su lamento: “¿Qué has hecho, Maestro?”, y en boca del autor de Azul tal calificativo, con el que reconocía la estatura lírica del cubano, no parece un elogio vacío.
Tanto Martí, como Darío, como el también cubano Julián del Casal, ese ser etéreo que vestía en la tórrida Habana con batas japonesas de seda y era capaz a la vez de escribir crónicas sobre el béisbol, fueron los promotores de otra revolución, esta vez literaria y panhispánica, la del Modernismo poético que desde esta orilla del Atlántico sacudió la modorra en que había caído la lírica de la lengua. Y lo hacen con un vigor, un colorido, un atrevimiento lexical y tropológico que ilumina los tesoros de un idioma generoso que, sobre los restos del latín imperial, habían ido forjando por siglos muchos hombres a uno y otro lado del océano y adornándose con el relumbre de una larga lista de escritores: Jorge Manrique, Garcilaso de la Vega, Cervantes, Góngora, Quevedo, a los que se unieron, enriqueciendo un léxico ya portentoso, el Inca Garcilaso, Sor Juana o el volcánico José María Heredia, el mismo que escribió que “no en vano entre Cuba y España, tiende inmenso sus olas el mar”.
2. Hace diez años, en un teatro asturiano, muy cerca de sus majestades los reyes de España Felipe VI y Doña Letizia, parafraseé a Martí y aseguré que dos patrias tengo yo: Cuba y mi lengua. Y no fue una fórmula demasiado original. Mucho se ha dicho, y con razón, que la patria del escritor es su lengua. Porque su lengua es, al fin y al cabo, la expresión, la emanación más fehaciente de una pertenencia.
3. Cada 23 de abril celebramos el Día del Idioma Español, instituido por Naciones Unidas “para concienciar al personal de la Organización, y al mundo en general, acerca de la historia, la cultura y el uso del español como idioma oficial”, pues es uno de los seis con esa condición en el cónclave universal. La fecha, como sabemos, rememora el día de la muerte, en 1616, de Miguel de Cervantes, considerado el más alto exponente literario de nuestro idioma. Aquel 23 de abril, por cierto, también murió William Shakespeare, estimado como el gran maestro del idioma inglés. Y, aunque suele olvidarse, también ese día fallecía el Inca Garcilaso de la Vega, el primer hombre que, en su literatura, dejó dramática constancia del nacimiento cultural de un Nuevo Mundo, el Iberoamericano, surgido del trauma de la conquista. Un universo cultural y lingüístico que ya en la propia obra del cuzqueño venía a enriquecer la lengua española con todo el acervo de realidades y espiritualidades que se fundían con la peninsular y la llenarían de nuevas palabras, sonoridades y cadencias.
4. Hoy el español es la lengua oficial de más de veinte países, a uno y otro lado del Atlántico. Lo hablamos más de 500 millones de personas. En español se crea una de las literaturas más potentes de la actualidad, se canta cada vez más en español, se filman más producciones audiovisuales en nuestra lengua. Nadie discute la potencia y riqueza del idioma de la Ñ.
Como lengua viva y dinámica el español evoluciona y se contamina, no siempre del mejor modo, pero inevitablemente. En un mundo cada vez más global, en el cual el inglés es la lengua más recurrida por la ciencia y la tecnología, nuestro idioma asimila y en ocasiones hasta hispaniza palabras y conceptos provenientes de ese idioma pero que, al fin y al cabo, enriquecen el nuestro. Aunque algunos puristas temen a los efectos de esta contaminación, quizás hoy más acelerada que nunca, el fenómeno no es nuevo. Anglicismos y galicismos son parte asimilada del español, por no hablar de los miles de americanismos que desde la llegada de Colón al Nuevo Mundo se incorporaron para, con esas palabras, nombrar cosas que no existían o no tenían nombre en la lengua peninsular.
El uso cotidiano del idioma, que se practica en múltiples normas lingüísticas regionales, nacionales, locales, es, sin embargo, el principal yacimiento del que se extraen nuevas riquezas para el idioma. La gente habla, necesita expresar realidades inéditas y busca el modo de nombrarlas. Los escritores, por su lado, se valen de aportes con los que expresan realidades con el único instrumento a su disposición, y nos regalan palabras como el sublime apapachar mexicano o la mordaz huachafería andina que empujó hacia el corazón del idioma la obra de Mario Vargas Llosa.
5. Pertenecer a una cultura implica —al menos en los países monolingües— pertenecer a una lengua. De ahí la certeza de que su idioma es también la patria del escritor. Tengo el privilegio de haber nacido y vivido toda mi existencia en un territorio de lengua española y con ella como magnífico instrumento, haber escrito mi obra. En español he expresado todo lo que he necesitado decir de fenómenos y procesos que me rodean, desde lo más social hasta lo más privado. He recurrido a las llamadas normas cultas para determinadas situaciones y a las populares —mi lengua habanera— para otras muchas, hasta el punto de provocar la estupefacción de algunos traductores cuando, para decir que alguien había tenido un gran problema con muchas consecuencias, solo puede expresarlo diciendo que el tipo “explotó como Kafunga”.
6. Hace unos años escribí una crónica que titulé Dime lo que lees y te diré de dónde eres, a propósito de la lista de títulos que el presidente Barack Obama pretendía leer en sus vacaciones (sí, era presidente y leía). Eran cinco libros, todos escritos por autores anglos. También por esa época me enteré de que el mundo anglosajón solo publicaba al año un 3% de traducciones, lo que revelaba una inquietante autofagia cultural.
No me extraña entonces que otro presidente estadounidense —que estoy seguro que no lee y convencido de que desprecia al resto del mundo que no es el suyo— la emprenda contra el uso del español en las instituciones federales y decrete que el inglés es la única lengua oficial de un país que, en realidad, es multicultural y, en la práctica, multilingüe.
Semejante actitud no debería asombrarnos, aunque sí preocuparnos por los efectos sociales que tendrá entre los ciudadanos de ese país. Pero, con respecto a la salud y vigor de esta lengua española nuestra no albergo ningún temor. Solo debo refrendar la certeza de que, como el ser vivo que es, nuestro idioma necesita de cuidados, y deberíamos hacerlo sabiendo que poseemos un tesoro que nos comunica por encima de mares y montañas y nos permite consumir una de las culturas más potentes y animadas de cuantas hoy existen en el reino de este mundo.
Información sobre el Día del Libro 2025 y el premio Cervantes Álvaro Pombo:
https://www.cultura.gob.es/cultura/areas/libro/mc/dia-libro/presentacion/2025/inicio.html